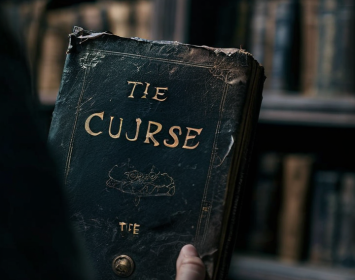Francisco Méndez era un campesino gallego, que vivía en una pequeña granja con Laura, su hija adolescente. La madre de Laura había fallecido siendo esta muy pequeña y desde entonces padre e hija vivían solos, pues el señor Méndez no tenía suficiente dinero para contratar jornaleros que lo ayudaran en sus tareas. Sin embargo, un día pasó por allí un joven con aspecto de vagabundo, que le pidió trabajo a don Francisco, añadiendo que se conformaría con el alojamiento y la comida, pues, según sus propias palabras, no le interesaba ganar dinero, sino simplemente tener un lugar donde vivir. El vagabundo dijo llamarse Adolfo, pero no mencionó ningún apellido ni dijo de dónde venía. Por su acento, parecía oriundo de la región, aunque allí nadie lo conocía ni lo había visto nunca hasta entonces. Pese a su aspecto pobre y desaliñado, se mostraba sonriente y animoso, como alguien que ve realizado un sueño largamente perseguido. Dado que parecía buena persona, el señor Méndez le permitió quedarse en la granja.
…
Adolfo no tardó en demostrar que era un hombre fuerte y trabajador. Además, siempre parecía contento, como si aquella humilde granja fuera para él un verdadero paraíso. Pronto se ganó el aprecio de su patrón (al que incluso salvó de morir ahogado durante una riada) y la amistad de Laura.
Un día ella decidió abrirle su corazón y confesarle lo sola que se sentía antes de que él llegara a la granja:
-Mi infancia fue muy triste, porque no tenía madre ni otros niños con los que jugar.Mis únicos amigos de verdad eran los animales que mi padre me traía del bosque. Una vez hasta adoptamos un lobezno huérfano, pero un día, cuando ya había crecido bastante, se fue al bosque y no volvimos a verlo nunca más. Aún recuerdo lo mucho que lloré entonces, pensando que quizás lo hubiera matado un cazador.
-Bueno, no creo que a tu lobo le pasara nada malo. Quizás se marchó porque escuchó la llamada del amor.
-Ya, seguro que me lo robó una loba en celo. Claro que yo también sé lo que significa estar enamorada. Recuerdo cómo me sentí cuando Xaime, el chico más guapo del instituto, me invitó a bailar en una fiesta de fin de curso. Al final la cosa se quedó en eso, pero fue el momento más feliz de mi vida. Y tú, ¿has sentido alguna vez la llamada del amor?
Adolfo se puso repentinamente serio y dijo en voz baja:
-Sí. Siendo muy joven, me enamoré de una chica preciosa. Pero era un amor sin esperanza o, al menos, eso era lo que creía.
-¡Ay! ¿Y qué pasó con ella? ¿Aún la quieres?
Adolfo sonrió y dijo:
-Mira, hagamos un trato: tú te olvidas de esa chica y yo me olvido del tal Xaime, ¿vale?
Laura también sonrió:
-Vale. Como ahora resulta que Xaime es gay, creo que no tengo alternativa.
…
La amistad que había surgido entre ellos pronto se convirtió en amor. Como no eran personas religiosas ni amigas de trámites, Adolfo y Laura nunca llegaron a casarse, pero tuvieron dos preciosos mellizos: un niño y una niña, a los que llamaron, respectivamente, Roi y Ánxela. Laura estaba radiante, pero Adolfo, aunque quería mucho a sus hijos, había perdido su alegría de otros tiempos y a veces parecía triste, como si alguna preocupación lo atormentase. Sin embargo, sabía disimular sus sentimientos delante de Laura, quien siempre creyó que él era completamente feliz a su lado.
…
Un año después de que nacieran los mellizos, estos se quedaron en la granja, al cuidado de su abuelo, y sus padres se fueron a la ciudad para comprarles sus primeros regalos de cumpleaños. Conducía Laura, pues Adolfo no sabía manejar un coche y, de hecho, odiaba ir a la ciudad, donde se sentía inseguro y completamente fuera de lugar. Pero Laura le había dejado claro que debía ir con ella para ayudarla a elegir los regalos, de modo que, muy a su pesar, el pobre Adolfo tuvo que perder una hermosa mañana de primavera haciendo aburridas compras en un concurrido centro comercial. Cuando llegaron al coche con la correspondiente carga de paquetes, Laura emitió un suspiro de fastidio y dijo:
-¡Vaya, creo que me he dejado el bolso en los servicios del centro comercial!
-Bueno, quizás aún no se lo hayan llevado. Vete a buscarlo, que yo me quedo aquí vigilando los paquetes, ¿vale?
-Vale, vuelvo en seguida.
Laura se dirigió apresuradamente hacia el centro comercial y, como sabía que Adolfo estaría impaciente por volver a casa, decidió ganar tiempo entrando por la puerta que daba al parking subterráneo. Una vez allí, se encontró con tres hombres de mal aspecto, que, nada más verla, se acercaron a ella y la rodearon, cortándole la retirada. Uno de aquellos individuos le dijo a la muchacha:
-¡Oye, nena, eres todo un bombón! ¿Por qué no te vienes de paseo con nosotros?
Aunque asustada, Laura optó por hacerse la valiente, a ver si conseguía imponerles respeto a aquellos matones:
-¡Venga, dejadme en paz! Tengo mucha prisa.
-Y nosotros también tenemos mucha prisa, cariño: prisa por follarte.
…
Mientras tanto, Adolfo esperaba a Laura en un parque cercano, observando con mirada nostálgica el vuelo de los pájaros que se dirigían a los bosques. Entonces oyó un eco lejano, que una persona normal no hubiera podido percibir a tanta distancia. Pero él tenía un oído muy fino y reconoció el grito de una mujer aterrada… un grito que solo podía proceder de la garganta de Laura. Adolfo no lo dudó y empezó a correr hacia el lugar de donde procedía el grito, empujando sin contemplaciones a todos los viandantes que se interponían en su camino.
…
Cuando comprendió lo que pretendían aquellos hombres, Laura, aterrorizada, había tenido tiempo de gritar una sola vez, antes de que le taparan la boca con una mordaza. Sus captores ya habían empezado a rasgarle la ropa cuando apareció Adolfo, que se arrojó sobre ellos y los derribó a todos en cuestión de segundos. Sin embargo, el jefe de la banda se recuperó rápidamente, sacó un revólver y disparó sobre Adolfo. Este aulló de dolor cuando la bala atravesó su cuerpo y, presa de un frenesí incontenible, se arrojó sobre el hombre que había disparado. Entonces Laura vio, impotente y horrorizada, cómo su querido Adolfo clavaba sus dientes en la garganta de aquel individuo. El criminal soltó su arma y murió ahogado en su propia sangre, pero Adolfo también cayó al suelo, muy pálido y con el pecho ensangrentado. Laura se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza y le dijo, con lágrimas en los ojos:
-¡Adolfo, por favor, dime que esto no es nada, que vas a vivir! ¡Por mí y por los niños!
Adolfo sonrió débilmente y susurró con una voz apenas audible:
-No, Laura… ya es… demasiado tarde. Además, tenía que morir… para cumplir una vieja promesa. Cuando los niños sean mayores y quieras contarles un cuento de hadas… cuéntales la historia… de un pequeño lobo… que se enamoró de una hija de los hombres… de una niña muy dulce y muy buena, a la que él no podía amar… porque no era humano… Así que un día se fue… muy, muy lejos… a un bosque sagrado, que los hombres no conocen… Y una vez allí… buscó a Nyarlathotep, el dios de la noche… aquel que puede cambiar las formas… y le pidió que le diera un cuerpo de hombre… para poder amar y ser amado… por aquella que ocupaba sus sueños. Y el dios aceptó, pero a cambio… aquel pobre lobezno tuvo que ofrecerle su vida… cuando él quisiera reclamársela. ¿No oyes… Laura… cómo él me llama? Es Nyarlathotep… el diablo negro de los bosques… para quien hombres y animales somos iguales… pues unos y otros… solo somos alimento para sus fauces…
Dicho esto, Adolfo expiró. Cuando hubo exhalado su último aliento, Laura estalló en sollozos y apenas pudo percibir los ecos de una carcajada sobrenatural, que aún resonaba levemente cuando varios agentes de policía hicieron su aparición en el parking.
…
Cuando pudo volver a casa, Laura abrazó a sus hijos con fuerza y dijo en voz alta para sí misma, mientras sus ojos no dejaban de llorar:
-No, no puede ser cierto… tenía que estar delirando. Porque si fuera verdad… ¡Dios mío, qué sería de nosotros!
Entonces, sus hijos, contagiados de su tristeza, también empezaron a sollozar. Y mientras lloraban, emitían unos gemidos que tenían muy poco de humanos.