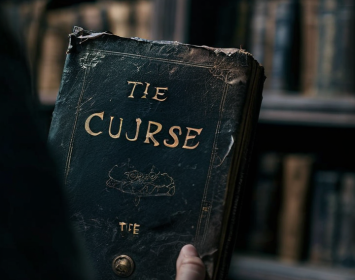En un oscuro bosque del antiguo Japón, un monje guerrero de las montañas permanecía sumido en sus meditaciones junto a una hoguera, tan inmóvil y silencioso como una estatua de Buda. Entonces hicieron su aparición dos hombres con aspecto de rufianes, que se dirigieron a él con suma cortesía (no porque sintieran un piadoso respeto hacia los religiosos, sino porque aquel religioso en cuestión estaba bien armado) y le preguntaron:
-Buen monje, ¿no habréis visto por aquí a una niña vestida de azul? Huyó de su casa y nosotros la estamos buscando por encargo de sus padres.
El monje respondió:
-No, no he visto a ninguna niña en absoluto. Así pues, os ruego que sigáis con vuestra búsqueda y no turbéis más mi meditación.
-Eso haremos, señor. Bien sabemos que alguien de vuestra condición nunca mancillaría su alma con una mentira. Que la gracia del Gran Buda os acompañe.
Dicho esto, los rufianes se fueron y, cuando se extinguieron los ecos de sus pasos, el monje dijo, sin alzar mucho la voz:
-Ya puedes salir de tu escondite. Es una suerte que te cayeras al río y tuvieras que quitarte la ropa para ponerla a secar. Gracias a esa afortunada casualidad, no mentí cuando dije que no había visto ninguna niña vestida de azul. Ahora será mejor que te acerques al fuego y te calientes un poco.
Mientras el monje pronunciaba estas palabras, una niña de unos doce años salió de unos arbustos cercanos. Estaba medio desnuda y, aunque su rostro se veía pálido y demacrado, llamaba la atención por ser realmente bella. Se acercó tímidamente a la hoguera y se sentó frente al monje, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora y le dijo:
-Mientras te secas, ¿por qué no me cuentas tu historia? Estoy seguro de que no tiene mucho que ver con lo que me contaron esos hombres.
La niña titubeó durante unos instantes y luego dijo:
-Yo vivía con mi familia en una aldea de las montañas. Un día, mientras mis padres estaban trabajando en el campo, unos forasteros me raptaron para venderme a un prostíbulo de la ciudad. Pero, pasados unos días, logré escapar. Y vos, ¿qué hacéis en este lugar tan solitario?
El monje la miró con tristeza y le dijo:
-Durante toda mi vida he puesto mi espada al servicio de la justicia y hasta ahora solo la sangre de seres malvados ha teñido su acero. Sin embargo, una hechicera a la que maté profetizó, antes de morir, que algún día yo mataría a un hombre bueno. Para evitar el cumplimiento de la profecía y la comisión de un asesinato que condenaría mi alma a los tormentos del Infierno, decidí alejarme de las tierras habitadas y buscar refugio en los bosques.
-¿Y pensáis quedaros aquí para siempre?
-No tengo más remedio. Pero antes te acompañaré a tu aldea, pues el camino que te separa de ella es largo y seguramente peligroso. Ahora come y descansa. Mañana, cuando amanezca, emprenderemos el viaje.
-Muchas gracias, señor. ¡Vos sí que sois un hombre realmente bueno!
El monje se calló y volvió a sumirse en profundas meditaciones, mientras la niña hacía honor a su humilde cena, con la voracidad de quien lleva mucho tiempo sin alimentarse.
La noche transcurrió sin incidentes y, al día siguiente, el monje y la niña iniciaron su viaje. Atravesaron el bosque sin contratiempos dignos de mención y, finalmente, llegaron a las montañas que los separaban del pueblo donde vivían los padres de la muchacha. Desgraciadamente, un deslizamiento de tierras provocado por las últimas lluvias había bloqueado el único camino que pasaba por las montañas, de modo que se vieron obligados a buscar una vía alternativa. Tras una ardua búsqueda que les llevó buena parte del día, encontraron un sendero medio devorado por la maleza, que aparentemente llevaba muchos años en desuso. El monje se lo indicó a la niña, pero esta palideció intensamente y le dijo a su protector con voz trémula:
-Señor, ese es un camino muy peligroso. Ciertamente lleva al lugar donde vive mi familia, pero antes de llegar allí pasa por una aldea maldita. Desde hace muchas generaciones, ninguno de los que han osado acercarse a ese lugar embrujado ha vuelto para contarlo.
-¿Y qué es lo que hay allí?
-Nadie lo sabe con certeza, pues, como os he dicho, los pocos que han intentado averiguarlo han desaparecido para siempre. Pero se dice que quienes viven en la aldea maldita no son seres vivos, sino fantasmas que se levantan de sus tumbas para alimentarse con la sangre de los vivos.
-¡Estúpidas supersticiones! No tengas miedo y acompáñame. Todas esas historias sobre fantasmas que beben sangre son cuentos para niños. Y, aunque existieran realmente, yo sabría devolverlos a la tumba con mi espada.
Aunque la niña no parecía muy convencida, optó por fiarse del monje y seguir sus pasos. Durante las últimas horas del día atravesaron un lugar agreste y melancólico, donde ningún pájaro cantaba y las pocas plantas que crecían entre las rocas ofrecían un aspecto extrañamente enfermizo. El monje pensó para sus adentros que aquel lugar parecía realmente embrujado, pero se cuidó de decirle nada en ese sentido a su desdichada compañera, que no se separaba de su lado y no dejaba de otear los alrededores con ojos asustados. Ya era casi de noche cuando llegaron a una aldea aparentemente abandonada, algunas de cuyas casas aún podían ofrecer un buen refugio para pernoctar. Adivinando las intenciones del monje, la niña le dijo, casi llorando:
-¡Por favor, no nos detengamos aquí! Prefiero pasar la noche entre las fieras de las montañas que entre los fantasmas de este lugar encantado.
No se sabe qué hubiera respondido el monje, pues este no tuvo tiempo de decir nada. Aún estaba hablando la niña cuando una figura esquelética surgió del interior de una casa y se abalanzó sobre el monje, rugiendo como una bestia enfurecida. Por suerte, este se hallaba más alerta de lo que parecía y tuvo tiempo de sacar su espada. El monstruo, empujado por su propio ímpetu, se ensartó en la punta de la espada y murió entre horrendos estremecimientos de agonía. Cuando examinó su cadáver, el monje reconoció para sus adentros que nunca había visto una criatura tan horrible, pero no por eso dejó de intuir la verdad: aquel pobre desgraciado no era un fantasma ni un vampiro, sino la víctima de alguna terrible enfermedad, que había depauperado su cuerpo y su mente hasta extremos abominables. De todos modos, convenía irse de allí cuanto antes, pues era posible que aquel ser no estuviera solo. El monje se volvió para buscar a la niña, pero no la encontró. Solo entonces se dio cuenta de que no había oído sus gritos en el momento del ataque. Asustado, la llamó varias veces, pero la única respuesta que obtuvo fue un gemido ahogado, procedente de un bosquecillo cercano. Armándose de valor, el monje penetró en la espesura y allí encontró a la niña, atrapada y amordazada por una docena de manos espectrales. Sin duda, los moradores de la aldea la habían capturado mientras uno de ellos atacaba al monje en una maniobra de distracción y ahora iban a beber su sangre. El monje era dolorosamente consciente de que él solo nunca podría vencer a media docena de monstruos sedientos de sangre. Pero entonces recordó unas palabras que ella le había dicho el día anterior (“vos sí que sois un hombre bueno”) y comprendió cuál era su destino.
Así pues, en vez de atacar a los monstruos, se clavó la espada en su propio vientre. La sangre huyó a borbotones de sus entrañas y los monstruos, enloquecidos por su aroma, soltaron a la niña y se arrojaron sobre el monje moribundo, gruñendo y babeando como una jauría de perros hambrientos a los que se les arroja un hueso.
La niña aprovechó aquella oportunidad para huir de la aldea, mientras los monstruos permanecían atareados desgarrando y devorando el cuerpo de su salvador. Durante toda la noche caminó bajo la luz de la luna, llorando por el hombre que había sacrificado su vida para salvar la suya. Finalmente se había cumplido la profecía de que algún día el monje mataría a un hombre bueno, solo que el hombre bueno en cuestión no había sido otro que él mismo.
Al día siguiente, la niña, hambrienta y extenuada, llegó a la aldea de su familia y, aunque a partir de entonces su vida fue muy larga y feliz, la memoria del buen monje siempre permaneció viva en su alma.