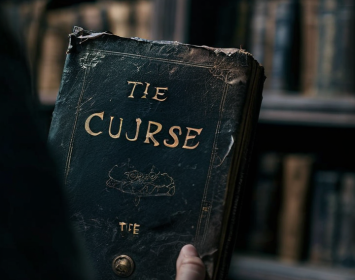Antes de suicidarme deseo explicarle detalladamente qué experiencias me han llevado a tomar esta terrible decisión. Tenía yo trece años cuando supe, con horror, que habían encontrado el cadáver de mi madre en un viejo cementerio próximo a nuestra hacienda, situada en la zona oriental de Costa Rica. El cuerpo no presentaba señales de violencia y se dictaminó que había fallecido a causa de un fallo cardíaco, pese a que ella aún era joven y siempre había gozado de buena salud. Yo la quería con locura y la noticia de su muerte supuso para mí un trauma indescriptible. El cuerpo debía permanecer en la cripta de la iglesia, hasta que se acondicionara el panteón familiar para celebrar el entierro. Sin embargo, aquella noche el cadáver desapareció como por arte de magia, dejándonos a todos sumidos en la más absoluta consternación. No hubo forma de dar con su paradero y, a falta de otra explicación, dimos por hecho que había sido robado por un ladrón de cadáveres. Yo quise creer que mi madre aún estaba viva, pero era una esperanza absurda. Sabía que ella estaba muerta, básicamente porque, si siguiera viva, nunca me hubiera abandonado.
Después de su desaparición, no pude seguir viviendo en la hacienda donde había compartido tantos momentos felices con ella. Decidí emprender un largo viaje que me ayudara a olvidar su pérdida y, como aún era menor de edad, tuve que pedirle permiso a mi nuevo tutor legal. Este aceptó mi petición sin disimular su alegría, pues mi marcha lo convertiría en el único dueño de la hacienda. Así pues, me embarqué rumbo a la lejana Europa, sin otra compañía que la de un viejo criado llamado Damián.
Tras visitar Francia y España, llegué a Roma y me instalé en uno de los mejores hoteles de la ciudad, pues aún tenía suficiente dinero para permitirme ciertos lujos. Durante algunas semanas llevé allí una vida perezosa y lánguida, pero, cuando ya estaba pensando en irme a Inglaterra, vi en la calle a una dama que me llamó la atención al instante. Cuando la vi por primera vez estuve a punto de desmayarme, pues aquella desconocida era idéntica a mi madre. Finalmente, conseguí sobreponerme a mi pasmo y corrí hacia ella, pero entonces se subió a un carruaje y se marchó antes de que pudiera alcanzarla. Lo único que pude hacer fue anotar mentalmente la matrícula del vehículo, cuyo número me serviría para localizar al cochero e interrogarlo sobre su misteriosa cliente. Tras localizar al hombre en cuestión, le ofrecí una buena cantidad de dinero a cambio de la información que deseaba. Él no podía decirme nada sobre la identidad de la dama, pero sí sobre su lugar de residencia: una pequeña mansión situada en la periferia de la ciudad, no lejos del Tíber.
Durante varios días rondé la casa que el cochero me había indicado y, aunque en varias ocasiones vi salir a la dama, no me atreví a abordarla antes de haber obtenido más información sobre ella. Interrogué a varios comerciantes del barrio, quienes me suministraron algunos datos interesantes. Aquella mujer llevaba poco tiempo residiendo en la mansión y con ella vivían varias criadas, pero ningún hombre. Al parecer, tenía bastante dinero, era de origen español y decía llamarse doña Ligeia Cienfuegos. Al oír este extraño nombre recordé que mi madre, de niña, había tenido una gata llamada Ligeia (nombre extraído de un cuento de Poe), a la cual había llegado a considerar la única amiga de su solitaria infancia. Mis sospechas eran cada vez más fuertes, pero seguía faltándome valor para abordar a aquella enigmática mujer, así que, en mi desesperación, acabé urdiendo una estratagema digna de una novela de Dumas. Contraté a unos artistas de variedades poco escrupulosos, para que se disfrazaran de rufianes y simularan un asalto contra doña Ligeia. Cuando aquellos hombres se abalanzaron sobre la dama en un fingido intento de robarle sus joyas, yo aparecí “casualmente” y la “rescaté”, espantando a los asaltantes con una pistola que había comprado para la ocasión.
Ella me dio las gracias educadamente y me invitó a tomar el té en su mansión, diciendo que suponía un gran placer para ella conocer a un caballero que hablase su lengua materna. Se mostró muy amable conmigo, pero no mostró ninguna señal de reconocimiento y yo, por mi parte, tampoco me atreví a decir nada comprometedor. Ella me habló de su pasado (dijo ser hija de un general carlista exiliado y viuda de un conde napolitano), me enseñó el escudo nobiliario de su familia y me hizo muchas preguntas sobre Costa Rica, dándome a entender que nunca había estado en mi país natal. Mis sospechas no tardaron en atenuarse, pues aquella dama, aunque compartiera edad y aspecto físico con mi madre, no parecía saber nada de la vida en los trópicos y hablaba con un acento completamente español. Sin embargo, pronto nos hicimos buenos amigos y, a pesar de la diferencia de edad que nos separaba, no tardó en surgir entre nosotros una mutua atracción de tipo erótico. Yo sentía que había algo siniestro en la pasión que me inspiraba doña Ligeia, pero eso la hacía aún más atractiva, pues no hay nada tan placentero como el pecado. En realidad, yo había deseado a mi madre cuando estaba viva y solo la sangre que nos unía me había impedido soñar con ella. Por eso doña Ligeia era para mí la amante perfecta: acostarme con ella era como hacerlo con mi madre, pero sin cometer un incesto.
Nuestra relación se prolongó durante semanas, hasta que la visité en su casa durante una terrible noche de tormenta. Después de cenar, nos encerramos en su alcoba, donde hicimos el amor con una pasión más animal que humana, pues en la cama ella se olvidaba de que era una dama para comportarse como una gata en celo. Tras alcanzar el éxtasis, yo me quedé tendido entre las sábanas y ella, aún medio desnuda, se irguió para arreglarse el pelo. El cuarto estaba a oscuras, pero el fuerte resplandor de un relámpago lo iluminó durante unos segundos, mostrándome algo que me dejaría estupefacto. En el hombro derecho de Ligeia había visto, clara e inconfundible, una peculiar marca de nacimiento, idéntica a la que tenía mi madre en aquella misma parte de su cuerpo. Esta vez no pude contenerme. Encendí la luz para verla mejor y, tras confirmar mis sospechas, grité aterrorizado:
-¡Tú eres mi madre!
Ella sonrió y se acercó a mí, diciéndome con una voz melosa (y de acento costarricense):
-No, Andrés. Ocupo el cuerpo que fue de tu madre, pero yo soy Ligeia… ¡la otra!
-¿Qué quieres decir?
-¿Recuerdas a la gata de tu mamá? Pues soy yo, que vivo en su cuerpo. Antes lo compartíamos las dos, como buenas amigas, pero, como bien sabes, una noche tu mamá murió y entonces su cuerpo quedó para mí sola. Yo no podía quedarme en Costa Rica, donde había matado gente para guardar mi secreto, así que cuando recuperé la conciencia decidí marcharme y emprender una nueva vida, primero en España y luego en Italia. Te echaba de menos, pero sabía que algún día me encontrarías y entonces por fin podría usarte para satisfacer mis deseos. Tu madre te quería, pero yo te deseo de otra forma.
Pensé que mi madre había perdido el juicio, así que la rechacé con fuerza (y casi con repugnancia) cuando ella intentó besarme. Le dije con rabia y lágrimas en los ojos:
-¡No, mamá! ¡No puedo seguir haciendo el amor contigo!
Ella no dejó de sonreír y dijo:
-¿El amor? No, cariño, recuerda que soy una gata. Fue bonito follar contigo, pero lo que deseo de ti es otra cosa.
Y entonces se arrojó sobre mí, me agarró los brazos con una fuerza superior a la mía y hundió sus dientes en mi cuello, con la ferocidad de un felino que se abalanza sobre su presa. No recuerdo bien qué pasó a continuación, salvo una imagen de mí mismo reflejada en el espejo del cuarto, mientras contemplo con ojos desorbitados su cadáver, que se desangra sobre la cama, y sostengo en mi mano temblorosa la pistola que había comprado, precisamente, para acercarme a ella.
Me marché de aquella casa maldita y, como las criadas de Ligeia ignoraban mi verdadero nombre, pude huir de Roma aquella misma noche, sin ser molestado por la policía. Pero desde entonces no he podido huir de ese fantasma con forma de gato negro, que se me aparece todas las noches y me observa con los ojos verdes de mi madre, relucientes de maldad.
Por eso he decidido buscar un refugio en la muerte, aunque mucho me temo que en el Más Allá volveré a encontrarme con ella… o con la otra.